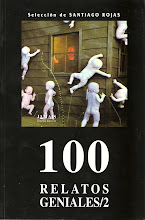Hay una lluvia fantasma, que no llega. Me duele no verla. Menos
mal que sucede hoy, que no tiene color, aunque da igual el color de un día de
fiesta, y también da igual el color del mar al anochecer. Me importa su ruido,
que no descanse, que me calme mientras duermo, que borre los malos sueños, que
traiga otros. Estuve a punto de poner una h muda delante de la ola, pero el mar
no vocaliza, no saluda. Y emocionado, pero sin ganas de llorar me pregunto si
un ojo empieza a soltarlas, las lágrimas, antes que el otro. Y cuál de los dos
recibe la orden del alma. Qué mano recibe la orden de empezar, qué pie. Se me
ocurre empezar a pintar al revés, sin saber lo que significa. No salgo de mi
asombro sobre mí. Me pasa algo con las manos, a veces tiemblan, a veces firmes.
Eso no es óbice para pensar en tus ojos alargados que casi traspasan el papel,
pintados, deslumbrantes. Si te acercas un poco más buscaré tu boca, con mis
dedos, ahora que no te veo, cegado por tu luz. Todo envuelto en telas de más
color, sobresaltado, mi corazón, lo más parecido a un sueño febril de mi infancia,
que sigue la espiral, infinita. Tengo que
encontrar explicación a todo esto, buscar la respuesta. Mientras, dejaré
rastro.
Más Lisboa y alrededores
-
LUGARES QUE HEMOS DESCUBIERTO
*QUÉ COMER*
Lisboa está llena de lugares donde tomar un café y degustar uno de sus
dulces, por ejemplo en *A Padaria Port...
Hace 4 semanas